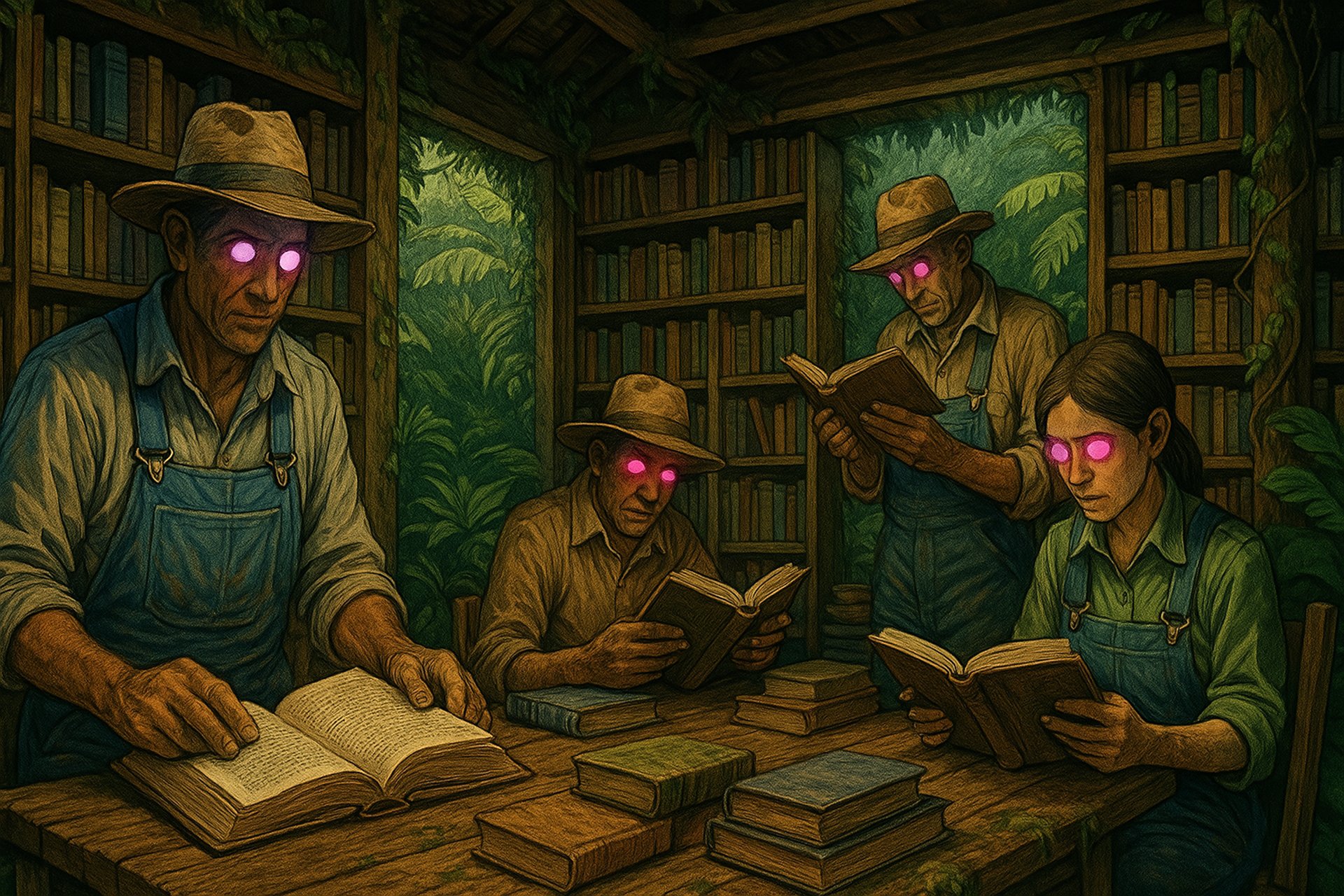Hacia una exégesis de lo humano / escenas de un país
Alexis Rasftopolo
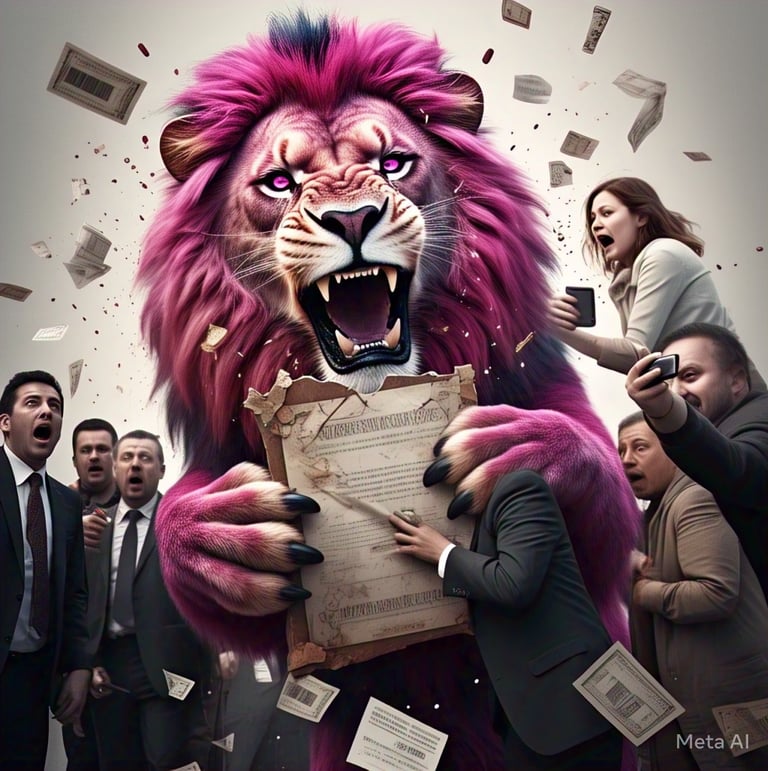

“…nuestro primer deber hoy es construirnos una moral. Una obra semejante no puede improvisarse en el silencio de un gabinete; solo puede elevarse por sí misma, poco a poco, bajo la presión de las causas internas que la vuelven necesaria…”
Émile Durkheim
Esta reflexión de Émile Durkheim, citada a modo de epígrafe, parece no haber perdido vigencia, a pesar de haber transcurrido más de dos siglos de que el sociólogo francés haya concretado su obra. Pues, bien podrían señalarse que las diversas formas de la fechoría humana han tenido lugar, por disímiles motivos, causas y circunstancias, en diversos contextos históricos y políticos culturales, tanto en los tiempos pretéritos como en la actualidad. Somos capaces de solidaridad, pero también somos autores de las más inenarrables felonías.
Veamos un ejemplo, tomado al azar, que resiste el paso del tiempo. Hace dos décadas atrás la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP (hoy ARCA), encargó la hechura de una encuesta para tener perspectivas respecto de determinadas prácticas sociales vinculadas a la observancia de ciertas normas, donde se puso de manifiesto lo que se denominó “la cultura de la transgresión”, de la “ilegalidad”, es decir, disímiles modos de la anomia social. Citamos, textual, los datos de ese informe evocados a través de un artículo de Maximiliano Montenegro, publicado en aquel momento, en Página 12:
-“El 86,9 por ciento de los entrevistados planteó que es “frecuente” la contratación de personal en negro en Argentina; el 80,6 por ciento dice que habitualmente no se pide factura; y el 66,7 por ciento cree que es algo común que los argentinos mientan en sus declaraciones de bienes y ganancias”.
- “El 90,6 por ciento admite como frecuente la violación de normas de tránsito; el 79,6 de los fumadores reconoce que fuma en lugares prohibidos; y el 76,2 por ciento admite que arreglaría con un policía con tal de evitar una multa”.
- “El 66 por ciento dice que compraría algo aun sabiendo que es robado. Y el 64,4 por ciento simularía una enfermedad para no ir a trabajar”.
- “El 69,4 por ciento de los entrevistados –por supuesto todos argentinos– cree que los argentinos son “poco o nada honestos”. El 60,7 por ciento dice que son “poco o nada conscientes de sus deberes y obligaciones”. Y el 87,4 afirma que los argentinos son “poco o nada cumplidores de las leyes”.
- “El único atributo que se rescata es el de la solidaridad. El 59,7 por ciento sostiene que los argentinos son “solidarios”.
Seguidamente el autor del artículo, señaló: “nótese la contradicción entre una sociedad que se rehúsa a pagar impuestos, pero se considera a sí misma solidaria. Se supone que los impuestos son un mecanismo de redistribución de ingresos de los que más tienen a los más pobres, al financiar planes sociales, hospitales públicos y escuelas”
Pues bien, nos preguntamos, siguiendo los abordajes de Max Weber (2011): ¿qué tipo de “Lebensführung”, es decir, de “conducta de vida”, se ha venido construyendo en términos culturales y que ha desembocado en un acrecentamiento de formas de plasmación social marcadas por el avasallamiento constante de las leyes y pautas morales, más mínimas de convivencia?
Por cierto que no hay para este interrogante una sola respuesta. Pues este tipo de actitudes vienen impulsadas por múltiples factores.
Empero, señalemos lo siguiente: lo que puede resultar evidente en este tipo de comportamientos es una exacerbación del individualismo en sus diversos modos posibles, en tanto que, parece que se han olvidado las consecuencias inexorablemente sociales de nuestros actos individuales. Y en concomitancia, estas formas del individualismo son proporcionales a los modos de cosificación del Otro/a/e.
Es decir: nuestros congéneres devienen en una “cosa”, un instrumento para obtener lo que se pretende
¿A cualquier costo?
En rigor, la encuesta aludida, lo que ella arroja, no ha perdido vigencia. Por el contrario, se ha complejizado.
El ejemplo paradigmático de esto es Javier Gerardo Milei: un presidente que plantea combatir a lo que denomina “la casta” pero que, paradójicamente, y entre tantos otros aspectos que se pueden mencionar, está investigado a nivel nacional e internacional por haber participado en una estafa en materia financiera a través del mecanismo de las criptomonedas, señalado además por plagio, que aborrece del Estado, contradictoriamente estando él al frente del gobierno, en el poder ejecutivo, y donde una de sus estratagemas para captar al electorado hastiado de tantas insatisfacciones y hartazgos fue justamente plantear el carácter delictivo de la estructura estatal a través del cobro de impuestos que luego no se traducen en políticas pertinentes destinadas a la ciudadanía.
El barro del que estamos hechos
Hace un tiempo largo Durkheim (2008) nos motivó a reflexionar sobre nuestro ser incompleto. Nuestra dependencia para con los otros, en tanto que constituimos un organismo social que requiere de que cada una de las partes pueda cumplir sus funciones, en el marco de una división del trabajo social, donde las formas de la solidaridad serían el motor de la especialización y el avance de la sociedad.
Empero, Marx, a través de su análisis ya avizoraba que, muy por el contrario, los procesos de producción capitalista traían consigo formas de expoliación y un soslayo en materia de derechos que recaía hacia importantes segmentos de la sociedad que, todo indicaba, tenían, en ese proceso de división del trabajo, solamente su mano de obra para ofrecer, en tanto mercancía.
Los frutos del esfuerzo de las labores, producto de tales condiciones, no eran disfrutadas por los trabajadores, sino que engrosaban y engrosan los bolsillos de la burguesía, alimentando su afán de maximización de las ganancias, en detrimento, insistimos en otros términos, no de una homogeneización en términos de igualdad social, en el plano de las leyes, en términos armónicos, sino, en contraposición, incentivando formas de desigualdad.
El ejemplo expuesto nos liga al trabajo weberiano el cual, en vistas de indagar como, por el contexto religioso político de entonces, cierta vertiente de la ética protestante reformista fue, procesualmente, desembocando en una hermenéutica positiva del trabajo como modo y manera de no derrochar el tiempo, de alcanzar la bienaventuranza y la gracia de Dios, y de no entregarse, en consecuencia, a la experimentación de herejías heterogéneas.
“…Conforme a la voluntad indudable de Dios, revelada por El, aquello que es válido para acrecentar su gloria no es la ociosidad ni el placer, por el contrario, son las obras…” (Weber, 2011:204).
Como bien señalara el mismo Weber, aún no estaba la concepción de Benjamin Franklin: “el tiempo es dinero”, pero no tardarían en asomar las cavilaciones utilitaristas del liberalismo clásico. Así, el ethos religioso, que ponderaba la profesión, como forma de cumplir con una cierta predestinación divina, en pos de alcanzar el paraíso, sería, con el tiempo, trasmutada hacia las nacientes formas del capitalismo racional moderno.
Ahora bien: si en el ejemplo weberiano cierto espíritu de época contribuyó al naciente capitalismo moderno racional, ¿qué factores llevan, siglos después, a la acentuación del descomunal soslayo de normas y de las más variadas fechorías explicitadas en la encuesta mencionada al inicio y cuyos ejemplos se perciben a diario?
Como señalara hace un tiempo el sociólogo argentino Mario Margulis, esta “cultura de la irresponsabilidad”, y por ende, carencia del sentido e importancia social de nuestro accionar individual, se corresponde en cierto modo con toda una serie de procesos de desdibujamiento social, producto de las políticas y lógicas –neoliberales- que contribuyen a una desestructuración de los modos de producción y de vida, que se fueran consolidando a lo largo del tiempo, y mediante procesos de socialización en los que se fue aprehendiendo una cultura que, no solo en la Argentina se caracterizó por lógicas sociales de fuerte organización en los distintos estamentos, trabajo consolidado, calidad educativa, y una cohesión societal muy acentuada hasta entonces.
Así las cosas, las disímiles formas de violencia (no solo física, sino también simbólica, estructural, y cotidiana) fueron resquebrajando y modificando ciertas cuestiones éticas, morales, y acentuando otras, fuertemente vinculadas al paroxismo de lo individualidad, sus mezquindades, crueldad y egocentrismo. El resultado fue una privatización en sentido amplio, no solo de las empresas –económicamente hablando-, sino del sentido y del ethos, proclive a formas de construcción con el otro.
Sin embargo, por este mismo estado de cosas, emergieron, una vez más, formas de solidaridad, de unión, de organización. El punto álgido de estas dos caras, fue el contexto de comienzos de este siglo, cuyo procesamiento ha venido dándose hasta nuestros días, con ejemplos varios: cientos de fábricas y empresas recuperadas (se calcula entre 350 y 400 organizadas en cooperativas que dan 18.000 puestos de trabajo) por sus trabajadores en distintos puntos del país, los modos de producción de alimentos orgánicos como contraposición a la industria alimentaria hegemónica, los diversos emprendimientos autogestivos y colectivos, la lucha por los derechos humanos, la diversidad cultural, la conciencia ambiental, los procesos de inclusión social y laboral, y tantos procesos análogos, dan cuenta de nuestras búsquedas colectivas de matrices de pensamiento y acción basadas en criterios morales que tengan observancia del respeto hacia la personalidad humana y de la vida en su conjunto.
Todo lo cual se hace más urgente que nunca de profundizar y de continuar concretando.
Entonces: resulta, al parecer, indudablemente cierto, y no solo le cabe a los argentinos, cierta tendencia social proclive a formas varias de corrupción (contratar en negro, adquirir objetos robados, participar en coimas, y violar todo tipo de leyes, como se señalara en aquella encuesta).
Pero, como mencionamos antes, frente a ello, se ha venido y se viene bregando por una moralidad distinta, que, aunque a cuenta gotas, se abre paso hacia lógicas más respetuosas y sensatas de la vida en sentido amplio, lo que es valioso en momentos donde, de nuevo, se evidencia un paroxismo del economicismo que va de la mano con una dinámica de la cosificación, instrumentalización y desprecio por la vida, imbricado con un goce de la crueldad.
Ambas manifestaciones, como la luz y la obscuridad, parecen coexistir.
Algunas escenas de nuestros días: ¿el eterno retorno de la desdicha?
I.
Miércoles, 12 de marzo, 2025, Buenos Aires. Jubiladas y jubilados se movilizan una vez más, en esta oportunidad acompañadas por hinchas de futbol de distintos equipos y gente de diversos sectores y generaciones que hacen explicito su apoyo frente a la dramática situación socio-económica que atraviesan.
Situación compleja que asedia a gran parte del pueblo argentino, por cierto, y que se agudiza cada vez más, fruto de las políticas tanáticas impulsadas por el gobierno nacional.
La represión es feroz.
Cientos de detenidos y varios heridos.
Entre ellos el joven reportero Pablo Grillo a quien miembros de la fuerza de seguridad le dispararon una granada de gas lacrimógeno provocándole una herida de gravedad.
Las imágenes del hecho puntual y de la represión desatada en cercanías del congreso de la nación empiezan a viralizarse y visualizarse por las redes y las pantallas.
II.
Horas después, seguidamente a estos acontecimientos, nos vamos enterando que hay movilizaciones y cacerolazos espontáneos en distintas zonas de Buenos Aires protestando sobre ese accionar represivo.
III.
Ese mismo miércoles, en la ciudad de Posadas Misiones, en la Plaza 9 de julio, docentes, estudiantes, gremios, militantes sociales e interesados por la situación que se vive se acercan a manifestar apoyo en el contexto de los reclamos que vienen motorizando los jubilados.
IV.
Hablamos con la gente en las calles, en la verdulería, en la caja del supermercado, en la facultad. En gran medida se percibe el encono, el hartazgo frente a la violencia cotidiana en sus disimiles manifestaciones: la comida cara, los ingresos menudos, el dinero que no alcanza para llegar a fin de mes; la luz, internet, el agua, todo a precios exorbitantes, y ni que hablar el alquiler que se fue por las nubes. Y para peor, nos dice uno, no se avizora una mejoría, por el contrario.
La situación se torna in-aguantable.
V.
Conversamos con una muchacha que atiende una verdulería/despensa. Votó a Milei y aún, nos dice, tiene certeza de que las cosas van a mejorar. Le preguntamos en que basa su percepción habida cuenta de que incluso pensando en su propia situación –trabajando de manera precaria- todas las medidas implementadas por el actual gobierno nacional la perjudican. Apelamos a una metáfora: si se golpea una pared con un martillo pesado, de manera constante, es probable que provoque su ruptura en vez de preservar la superficie de la pared. Pues bien: aquí se observa eso, medidas que dañan, empeoran en vez de contribuir a alguna mejora.
Pero ella nos responde, lacónica: “es que la pared ya estaba rota”.
Preguntamos: ¿y por eso hay que terminar de romper todo?
Silencio.
VI.
Semanas previas al miércoles 12 de marzo nos enteramos de la estafa financiera en la que se encuentra involucrado el mismo J. G. Milei, su hermana y parte de su entorno. Los principales diarios y revistas del mundo lo publican y dan a conocer. Hay investigaciones en curso a nivel nacional e internacional. Se habla de uno de los casos más resonantes en este orden, en vistas de que involucra a la figura presidencial, más allá de que las principales empresas periodisticas que operan en el país eludan o intenten soslayar el asunto, corriendo el foco de atención.
VII.
Mientras tanto, la justicia marcha lenta, o no marcha. Y en las calles se multiplican los buscavidas, muchas y muchos que practican el pluriempleo, o que directamente están desocupados, haciendo changas para paliar el hambre y la preocupación.
Se multiplican los vendedores de bolsas de consorcio, de turrones, de yuyos, de lo que venga, para arrimar algún billete.
Esta película de terror ya la vimos.
Una suerte de eterno retorno de la desdicha.
En los prolegómenos del 24 de marzo habrá que hacer un ejercicio de memoria, y recuperar la potencia, el legado, la dignidad de las Madres y Abuelas. Y los ejemplos de esas formas de la política que se escribe con los pies, en las calles; que se evidencia en un pueblo que, a pesar de sus contradicciones y aturdimiento, reconoce en sus maestros, en los estudiantes, trabajadores y trabajadoras que luchan, en los gestos de cuidado y de solidaridad, el derrotero posible para levantarnos una vez más, aún en los escenarios más aciagos.
Será, es, acaso, la hora del pueblo.