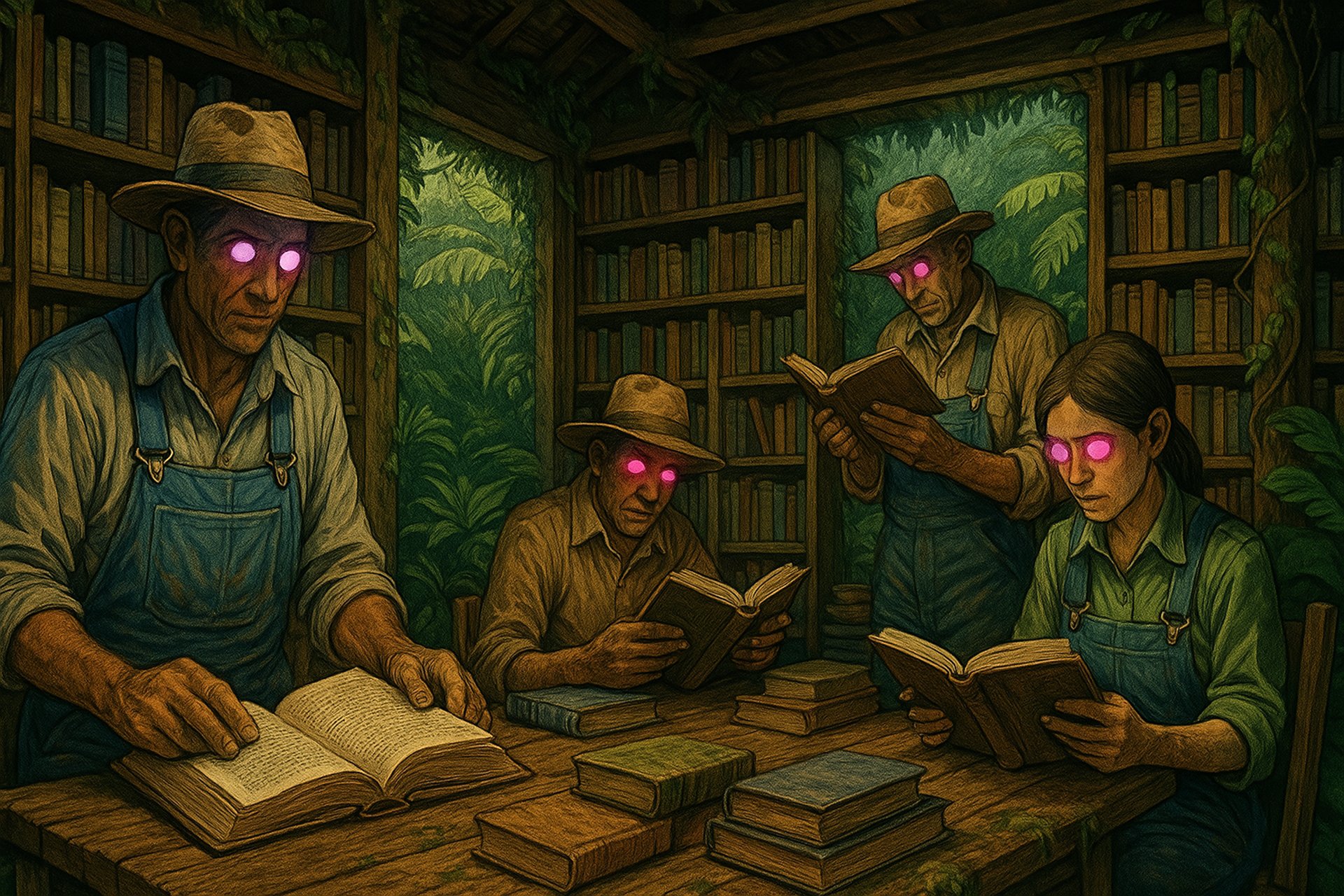La insoportable presencia del otro
Carlos Emilio Gervasoni


Vivimos una época en la que el otro ya no es un prójimo, sino un obstáculo. Un elemento molesto en el camino hacia la autosatisfacción. El vecino, el migrante, el pobre, el enfermo, el diferente: todos parecen haberse convertido en cargas que entorpecen una marcha acelerada hacia un ideal tan insostenible como egoísta: el éxito personal desligado de toda responsabilidad colectiva.
En la Argentina actual, esta lógica ha encontrado terreno fértil. En nombre de la libertad, se justifican ajustes que recaen sobre los sectores más frágiles. Se celebra la reducción del Estado como si fuera una poda higiénica, sin considerar que detrás de cada “recorte” hay rostros concretos: jubilados que eligen entre comer o comprar medicamentos, infancias que se crían en la precariedad. Pero el relato dominante opera como blindaje emocional: “si te va mal, es culpa tuya”, "el pobre es pobre porque quiere". El mérito como moral; el mérito como escudo para desentenderse.
El sujeto que hoy se erige como modelo no se reconoce parte de ninguna comunidad, sino que se concibe a sí mismo como una empresa individual en competencia constante. Su único compromiso es con sus propios intereses. Sus vínculos son funcionales. Su identidad, una marca que se vende. Esta lógica penetra incluso donde menos lo esperaríamos: las relaciones afectivas se gestionan como inversiones, las amistades se seleccionan por conveniencia, el amor se terceriza en aplicaciones donde el descarte es la norma.
No se trata de un fenómeno local. Es parte de una marea más vasta. En Europa, el auge de la ultraderecha expulsa la compasión del discurso público. En Estados Unidos, el discurso libertario se transforma en dogma incuestionable. En Medio Oriente, la deshumanización del enemigo justifica bombardeos sobre niños. Y en redes sociales, el algoritmo premia el narcisismo, la burla, el desdén. Empatizar es perder el tiempo; indignarse por injusticias que no nos tocan es de ingenuos. El otro sólo interesa si puede ser usado; si no, se lo silencia, se lo invisibiliza o, directamente, se lo descarta.
Freud dijo alguna vez que la cultura es renuncia. Pero hoy la consigna parece ser la inversa: sé vos mismo, cueste lo que cueste. Un mandato infantil que pretende abolir toda forma de límite, incluso el más básico: el respeto por el dolor ajeno. Como si vivir en sociedad no implicara necesariamente renunciar a parte de uno para ganar algo común. El narcisismo contemporáneo se disfraza de autenticidad, pero es, en el fondo, una trampa: cuanto más nos encerramos en nosotros mismos, más vulnerables quedamos frente a un mundo que exige fortaleza colectiva.
¿Hay salida?
Tal vez, como propone Byung-Chul Han, debamos reaprender el arte de la contemplación. No para quedarnos quietos, sino para ver mejor. Para detenernos frente al otro antes de atropellarlo simbólicamente. Necesitamos formas nuevas de comunidad, no ancladas en el deber autoritario, sino en la convicción ética de que nadie se salva solo. Que el dolor del otro importa, incluso cuando no nos toca directamente. No como un gesto moralista, sino como una condición mínima para que la vida compartida siga siendo posible.
La salida no es rápida ni espectacular. No hay soluciones mágicas. Pero podría comenzar en lo micro: devolverle valor a la escucha, practicar la presencia, habitar con responsabilidad los vínculos. Salir de la lógica del “me sirve / no me sirve” y volver a preguntarnos: ¿quién tengo enfrente? ¿Qué necesita? ¿Qué me está diciendo con su silencio?
Y también, recuperar el valor político de la sensibilidad. Porque la insensibilidad no es neutra: favorece a los poderosos, desprotege a los vulnerables y normaliza lo intolerable. Una sociedad que no se duele por el sufrimiento de su gente es una sociedad enferma, aunque sus números cierren.
El sufrimiento del otro no puede seguir siendo invisible. No por altruismo, sino por pura y elemental humanidad. Porque ignorarlo no solo nos vuelve indiferentes: nos vuelve cómplices. Y, finalmente, nos deshumaniza.